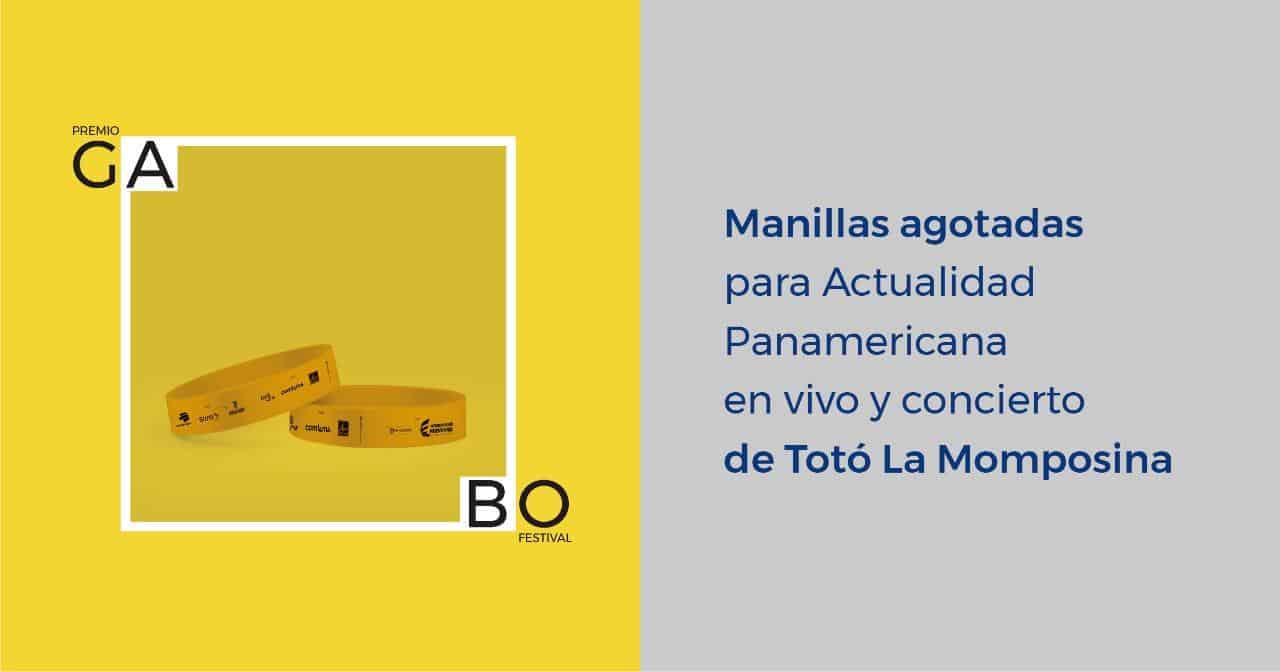Definitivo
Buenas noches,
La vida es mucho más fácil cuando se camina sobre hombros de gigantes, y a mí me han sobrado hombros para apoyarme, por fortuna, como los de mi esposa, la que me recuerda que al regresar a casa siempre encontraré Esperanza. Y, por supuesto, mi hija, Valeria, el motor que desde que crecía en el vientre de su madre ya movía mi mundo con solo un dedo.
Y en hombros me lleva Orlando Sierra Hernández, mi jefe asesinado hace 15 años por el poder político sicarial que mandaba en Caldas. Este es el único caso en Colombia del asesinato de un periodista en el que se ha condenado a toda la cadena criminal. Falta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia para saber si se quedará así definitivamente o engrosará las listas de impunidad en nuestro país. Ya veremos. Igual nada nos devolverá el inteligente humor de Orlando.
A él y a ustedes les debo presentar excusas por estar aquí y por haber mojado prensa durante esta semana. Mi editor interno me recordó una y otra vez que “los periodistas no son noticia”, tal como reza el Manual de Trabajo Periodístico de La Patria, por lección de Orlando. Para superarlo, me engañé con un cuentazo de cronista: no es protagonismo, es perspectiva de autor. Así llaman ahora al yoísmo, terminacho con el que designo esa necesidad de algunos periodistas por hacernos creer que las cosas son importantes porque ellos se meten a contaminar la historia. A mí no me vengan con ese cuentazo.
Cuando me llamaron a darme la noticia: que el jurado había seleccionado mi nombre para recibir este reconocimiento, no pude evitar darme cuenta de que ese 21 de septiembre él cumpliría 57 años. Él debería estar aquí antes que yo recibiendo el homenaje que nunca tuvo en vida, como los tantos que ha tenido tras su asesinato. Yo, apóstata, convencido de que no se puede tener por cierto nada que no se pueda comprobar por el método científico, tengo que reconocer la magia de Orlando en todo esto. No en vano, su nombre bautiza en La Patria la sala en la que los periodistas libramos a diario batallas campales en el consejo de redacción en busca de un mejor producto. Confiamos en su magia y en las lecciones que repetimos como mantras.
En 1995 recibí una beca de la FNPI para asistir a un taller de reportaje. No estaba programado con Gabriel García Márquez, pero él lo dictó. Escuché de su voz, y lo vi simular con sus manos, esta anécdota: cuando llegó a El Universal, en Cartagena, Clemente Manuel Zabala le corregía de una manera sencilla. Le tachaba todos los renglones escritos y encima de las enmendaduras escribía con corrección.
Nos contó entonces García Márquez que él se fijaba en las correcciones y las iba teniendo en cuenta. Así, cada vez las enmendaduras eran menos, hasta lograr textos limpios. Siempre les cuento esta enseñanza a mis alumnos, porque me funciona. Fijarme en las correcciones que me hacen es una buena forma de soñar con el ideal de un texto limpio.
El último día del taller, García Márquez tomó el trabajo que yo había enviado. El bueno, el de mostrar. ¿Recuerdan que había que enviar uno bueno y uno malo? Claro, uno nunca enviaba el más malo. Empezó a leerlo y terminó con una frase concluyente: “esta es una excelente investigación”. Mi ego subió más que si me hubiera ganado el reconocimiento Clemente Manuel Zabala, y continuó: “pésimamente escrito”.
Ese día él me entrevistó, largo, sobre el reportaje mal escrito, con el fin de ayudarme a encontrar el camino para reescribirlo. Me puso a habilitar. Que lo volviera a escribir y se lo enviara. Les confieso, le incumplí, pero aprendí a revisar mis errores cada día. Y corrigiéndome corrijo a otros, no siempre con éxito. Que lo digan los lectores de La Patria, que nos envían a diario los gazapos que se encuentran en la maraña de las letras impresas, pero tengan la certeza que no lo hacemos a propósito como muchos piensan. Trabajamos cada día por un periódico más riguroso en el quehacer periodístico y más limpio en la gramática y la ortografía.
Volví a la Fundación en 1998, a una reunión de directores de medios, a la que me colé, gracias a que el director de La Patria de entonces, Luis Felipe Gómez -maestro y mentor- no podía asistir. En ese encuentro conocí a María Teresa Ronderos y a Ignacio Gómez, quienes me llevaron de su mano a colaborar con la Fundación para la Libertad de Prensa, en donde me han formado en estas lides y me dieron alas para ser un activista.
La Flip ha sido mi casa desde entonces. Esta semana celebramos el encuentro de corresponsales, aquí en Medellín, y estoy seguro que al recibir hoy este reconocimiento se está rindiendo homenaje a ese grupo de valientes. Yo solo los represento, este año desde la Presidencia, debido a lo mucho que me quiere la gente. Era impensable hace unos años, que se tuviera un presidente de la Flip que vive en una ciudad pequeña como Manizales y de un medio modesto como La Patria.
Y gracias a la Flip conocí a otras personas. Carlos Huertas me invitó a ser parte de un grupo para promover el periodismo de investigación en Colombia y acepté. Consejo de Redacción, la organización que mi maestra Ginna Morelo, y a quien presuntuoso llamo mi mejor amiga, ha hecho grande. CdR está compuesto en su mayoría por periodistas regionales que pagan una mensualidad con el único fin de capacitarse y de mejorar la información periodística en el país.
La Flip y Consejo de Redacción no serían lo que son, si no fuera por los periodistas de región. Y yo estoy aquí simplemente en nombre de todos esos periodistas que se la juegan a diario en sus regiones para informar a sus coterráneos. De todos esos a quienes ningunean desde Bogotá, de esos corresponsales a los que sus jefes no les creen, de esos que quedan en riesgo por su medio cuando un irresponsable enviado especial vuelve a la comodidad de las capitales y suelta cualquier barbaridad sin reflexión previa. En nombre de un país sometido a lo que he llamado el provincianismo a la inversa, que no es otra cosa que ese talento natural que tienen la mayoría de medios nacionales de sentar cátedra de las regiones con base en la mirada de su propio ombligo.
A esto, súmenle los desplantes que se reciben en despachos públicos: “tiene que pedir esa información por Bogotá”. Además de la pésima gramática, esa muletilla oficial demuestra el Bogocentrismo colombiano. O cuando un alto funcionario va a tu región y todos esperamos que resuelva los asuntos pendientes de su cargo allí, pero él se lleva encamado un séquito de periodistas capitalinos a los que les habla de otras cosas. Y si acaso el corresponsal de región puede preguntar se verá obligado a hacerlo sobre lo que le ordenan desde Bogotá porque lo que interesa es su declaración sobre un tema nacional y no la acción o la denuncia de una inversión pendiente en un departamento.
Una buena manera de superar mis carencias han sido los libros. No alcanzo a leer los deseados. Si algo no lo entiendo, busco un libro que me lo explique; si estoy cansado, leo un libro que me divierta; si tengo tiempo libre, leo poesía. Pierdo la cuenta de la cantidad de libros que me han hecho mejor en este oficio. Los subrayó y los comparto, son mi mayor vicio. A ellos llegué inspirado por Fernando y Margarita, mis papás, que todavía viven en la república independiente de Pensilvania, mi pueblo. Ellos dos nos inculcaron a hijos y familia muchos valores, de los cuales resalto tres: honestidad, responsabilidad y solidaridad.
Honestidad es lo que intento lograr en cada información, solidaridad es la que me mueve a aportar algo, desde el voluntariado, a organizaciones como la Flip, como Consejo de Redacción y como Estoy con Manizales, grupo ciudadano para pensar la ciudad. Pero quiero hablarles de la responsabilidad, la que me permitió salir adelante, porque es en acatamiento de este valor que he podido ir superando todas mis carencias. Para que un reportaje saliera bien, yo tenía que madrugar más; si mi sección era chiviada, tenía que buscar la manera de encontrar un nuevo ángulo y me costaba mucho, y aún me cuento entre los primeros que entra a la oficina y entre los últimos que salen. No tengo mucho que enseñar, pero de lo que se acuerdan todos aquellos que han laborado conmigo es que nunca dejé tirado un trabajo y es ese ejemplo el único que me siento en capacidad de dar.
Cuento estas anécdotas, porque de alguna manera hoy, al lograr este reconocimiento se confirma el esfuerzo que ha hecho durante 22 años la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Si estoy aquí, parado frente a ustedes, para recibir este galardón, es gracias a las entidades que se han preocupado por hacer de mí un periodista menos mediocre.
En La Patria, el periódico de casa, que hoy es además web e informativo radial, todos los que salimos a aprender en talleres como los de estas organizaciones, tenemos el permiso, siempre y cuando asumamos el compromiso de replicar lo aprendido. Esto se hace en el consejo de redacción, que debe ser siempre una tertulia en la que aporta el practicante más joven o el más veterano editor. Y por si acaso no se puede en este espacio, también tenemos una tertulia informal cada miércoles a las 5:30 de la tarde. Están invitados.
Eso es la escuela de La Patria, un lugar en el que aprendemos cada día a hacer un mejor periodismo entre todos, desde que se inició un cambio, que no ha parado, a comienzos de los años 90. Una redacción pequeña con ínfulas, llena de periodistas con la ambición de contar buenas historias y en la que yo apenas soy un coequipero al que el director que nos ha dejado hacer, Nicolás Restrepo, le dio la confianza de coordinarla y permitir varias locuras. Gracias por eso, jefe.
A mis pupilos, que han traído mi nombre a este premio, gracias. Son ellos los que me han graduado como editor y como profesor en la Universidad de Manizales, en donde me sufren. Nunca me preparé para ser jefe, pero las circunstancias determinaron que me convirtiera en eso, como nos pasa a casi todos los editores en Latinoamérica. He tratado de hacerlo de la manera más decorosa posible, y sé que en mi aprendizaje se me fue la mano muchas veces. Repartí más garrote del necesario. A todos con los que en algún momento me excedí, aprovecho aquí para pedirles que me perdonen y sepan que cada día me esfuerzo por repartir menos ‘madrazos pedagógicos’, como los definió un pupilo, y por ser más paciente, lo que tanto me cuesta.
A María Teresa Ronderos, mi guía; a Mónica González, mi maestra en el periodismo de investigación; y a Germán Rey, una inspiración para entender los meandros de la comunicación, gracias por su generosidad. Ustedes y quienes me postularon son la prueba de que soy el producto de la gente que me quiere mucho más de lo que merezco y que hoy encontrará motivos para quererme más.
Gracias.