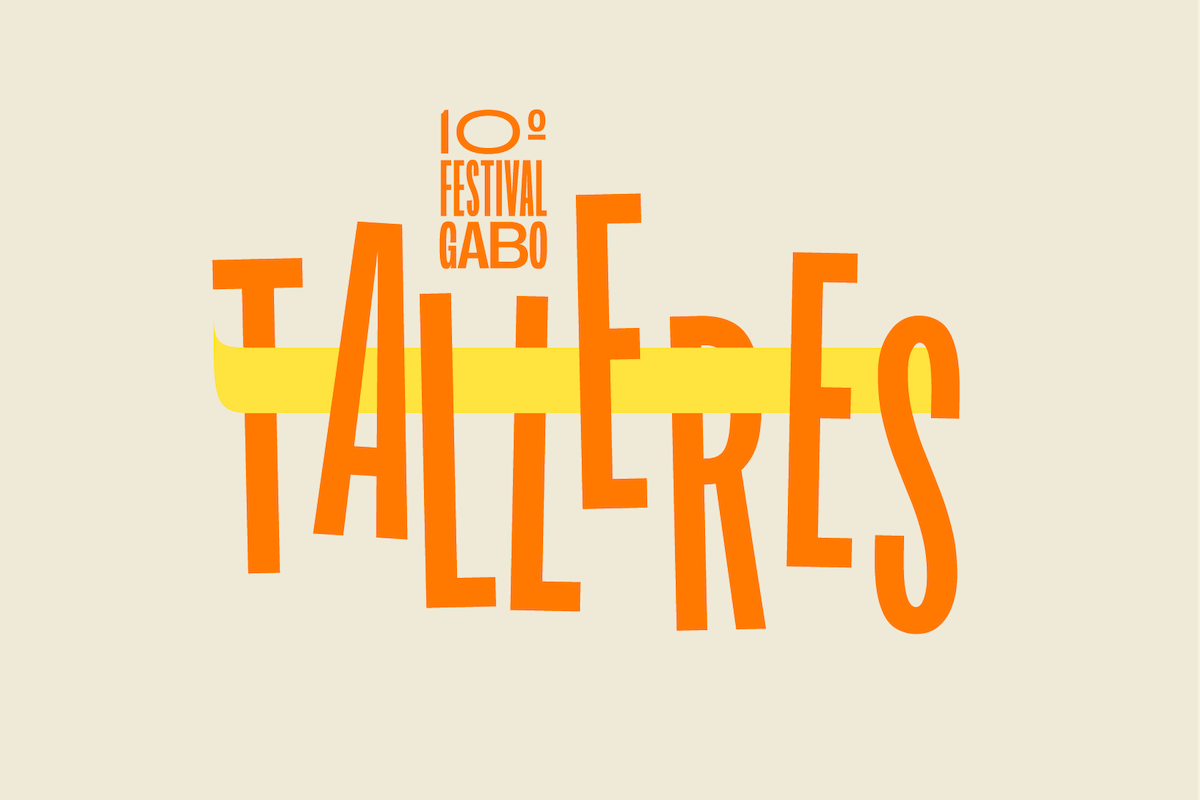Por: David Lara Ramos
Para escribir una crónica moderna han de cumplirse tres etapas. Tres momentos que constituyen la esencia del trabajo del cronista, eso establece el maestro peruano Joseph Zárate.
Primer momento: la idea, la cual hay que pensarla no solo desde el punto de vista temático sino desde las emociones, sensaciones, sentimientos y conocimientos que se quieren transmitir al lector. Para el maestro, una crónica posee dos niveles: la historia y las ideas contenidas en ella. Eso implica reflexionar y pensar sus abordajes.
Segundo momento: la reportería, una fase que Joseph Zárate definió como el encuentro con el otro. En una crónica hay personas, acciones, conflictos y resoluciones, elementos que llamó los ladrillos que permiten construir la casa de la crónica. En la reportería el periodista ha de encontrar y seleccionar muy bien esos ladrillos, soportan la estructura del relato.
Tercer momento: la escritura: tiene una conexión muy estrecha con la reportería, dado que esas búsquedas aportan al proceso de narrar y cómo se van a contar. Zárate reiteró la importancia de “exponerse” a formas de arte como el cine, la literatura, la música, igualmente la necesidad de leer buena poesía, porque en ella se encuentran matices del lenguaje y formas de escritura que alimentan nuestros textos.
Asistieron 20 periodistas de Iberoamérica que fueron seleccionados para el ‘Taller de crónica: un espejo de lo real’, bajo la dirección de Joseph Zárate.
Primer momento: la idea
Al abordar el tema de la historia y las ideas inmersas en ella, Joseph Zárate fue claro en establecer la naturaleza diversa de la crónica y sus posibilidades narrativas. Hizo alusión a la comparación de la crónica con un ornitorrinco hecha por el escritor mexicano Juan Villoro.
En esa diversidad, la crónica toma elementos de la literatura. Toma del cuento la brevedad y la concreción; de la novela, su estructura narrativa; del teatro, los diálogos y el manejo de las escenas. Del ensayo, las formas de argumentar y cómo se sustentan esos argumentos. De la autobiografía, elementos para exponer asuntos personales que aportan al relato.
El escritor peruano Julio Ramón Ribeyro aseguró que en sus cuentos buscaba entregar la historia sicológica de una decisión humana, para Zárate eso es trascendental. El trabajo del cronista no está tanto en denunciar un hecho o un problema social sino en llegar al interior de la persona. Una crónica trabaja con el material más humano.
Un cronista es un historiador de lo etéreo, aquello que no se registra en los libros de historia. Es un historiador del presente, parafraseando a la escritora Svetlana Alexiévich.
Un cronista trabaja las emociones, esas experiencias que se graban en la mente. En ese sentido, un cronista no solo cuenta lo que ve, o no solo hace eso, sino que trata de darle sentido al caos y transmitir un conocimiento sobre la vida. Es importante establecer cuál es la idea contenida en la historia, aquello sobre lo que el cronista quiere que el lector reflexione, analice, cuestione, se pregunte.
Para establecer esas dos capas de una crónica, Zárate citó su historia sobre Máxima Acuña, una mujer campesina que se enfrenta a una compañía minera que la quiere expulsar de su casa y su territorio. La idea contenida en la historia tiene que ver con la vanidad, porque con el oro se hacen joyas, también está la idea de progreso, para Máxima Acuña, la idea de progreso es sembrar su tierra. Para la compañía minera está en destruir unos lagos para extraer el oro. Entonces, el cronista lleva al lector a que piense en esas ideas universales a través de su narración.
En la historia debo resolver las preguntas:
- ¿Cuál es la trama que quiero contar?
- ¿Cuál es el contexto o circunstancia de esa historia?
- Si fuera una película ¿Cómo sería la sinopsis?
En la idea debo resolver las preguntas:
- ¿De qué trata la historia?
- ¿Qué conocimiento quiero transmitir?
- ¿Sobre qué aspecto de la condición humana quiero reflexionar/ discutir?
La crónica es un género que no pretende una realidad objetiva, intenta cuestionar esa realidad que se muestra a través de una historia. Es un género de las dudas, de las propias dudas del cronista.
Esas ideas inmersas en la crónica permiten reflejarnos a nosotros mismos, lo que nos sucede adentro, lo que pensamos. La cita del escritor David Foster Wallace cerró esta reflexión sobre la idea: “La literatura se trata de saber qué rayos es el ser humano”. La crónica permite también buscarnos, por eso termina siendo un espejo, el espejo de cada cronista, aquello que él quiere reflejar con material real, verificable.
La historia de un hombre en particular es el espejo en el que se pueden reflejar sentimientos universales: amor, impotencia, odio, ambición, desamor, vanidad. “Por eso cuando termino de leer un texto termino siendo otra persona”, dice Zárate. Un texto debe conmover, debe invitar a la reflexión sobre las personas que han tenido una dificultad, un conflicto, una tragedia.
Segundo momento: la reportería
Zárate planteó su reflexión sobre el ejercicio de la reportería a partir de una frase del cronista estadounidense, David Foster Wallace, quien aseguró que la escritura se trata de “aprender a pensar: ir en contra de nuestra falla de origen”.
Es dejar de pensar que somos el centro del universo. Es una postura contra la vanidad, contra el propio ego. La reportería se trata entonces de salir de uno mismo para intentar comprender al otro. Frente al otro vale la pena preguntarse ¿Cómo se logra acceder a la vida de una persona? ¿Cómo comenzamos a conocerla y a entenderla? ¿Qué necesitamos para conseguirlo?
La entrevista, el diálogo, la cercanía son algunos recursos. Cada historia tiene su propio recorrido, sus propias dinámicas de trabajo que a veces nos la va dando esa idea de “ir en contra de nuestra falla de origen”. Eso permite enriquecer la historia, ir en contra de nuestros preconceptos. Las historias se abren cuando indagamos en otras posibilidades de las personas.
En términos formales una historia tiene personajes, acciones, conflictos y resolución de esos conflictos, encontrar esos elementos es la base del trabajo del reportero. Son los ladrillos con los que se edifica la estructura de la crónica.
Hacer reportería es ir en busca de los detalles que construyen la humanidad del otro, esos detalles son parte del carácter de las personas con las que dialogamos.
Hacer reportería es como tener una cita con alguien que nos interesa, parafraseando al escritor Gay Talese. Las personas son nuestra motivación. Cuando nos interesa una historia nos obsesionamos con ella y nos ponemos al servicio de esas personas.
Zárate estableció que hay diversos métodos de trabajo, dado que no siempre se tiene el tiempo o el dinero suficiente para hacer la reportería que uno anhela. Por eso, antes de comenzar hay que resolver tres aspectos:
- Inmersión:¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la reportería?
- Acceso:¿Cómo llegar a los lugares, al entorno, a las personas?
- Conocimiento:¿Sabes lo que se ha publicado? ¿Cuánta información debes leer, reunir, subrayar? ¿A cuánta gente tendrás que entrevistar?
Zárate planteó las fuentes en dos columnas: fuentes testimoniales, que hay que clasificar en personajes principales y secundarios. Estos personajes nos aportan acciones, recuerdos, escenarios, ideas, detalles de la personalidad de la gente. Y fuentes documentales: diarios íntimos, libros, películas, fotografías, datos que aportan contexto, explicaciones, argumentos, cifras, ideas. Esas dos fuentes se interconectan. Se agrega entonces la observación, la mirada, la interpretación, las experiencias del cronista al resolver sus propias dudas sobre la historia.
Hacer un mapa de fuentes es fundamental. Zárate las ubica en círculos. En el círculo más externo está la opinión pública y los expertos que conocen sobre el tema. En un círculo intermedio están los familiares, amigos, colegas y antagonistas. En el centro está la persona, los instantes, los aspectos de su vida. Esos círculos no necesariamente se trabajan en ese orden. Zárate dijo que él se sienta a dialogar primero con las personas que componen los dos círculos externos para luego abordar a la persona con la que hará la entrevista principal.
La entrevista, recurso esencial en la reportería
La entrevista es el arte del vínculo, es crear intimidad con la persona a través de un diálogo, a través de preguntas preparadas o espontáneas. La entrevista se asume con gran respeto.
Las preguntas son llaves que abren puertas interiores que conducen a recuerdos, emociones, conflictos, experiencias reveladoras, significativas. Así se crea una intimidad acelerada, eso es una entrevista en profundidad.
En la entrevista hay que tener temas preparados pero no hay que seguir necesariamente un guion. Hay que pensar en preguntas que revelen detalles de la historia. Cualquier elemento por muy insignificante que parezca como el color de un vestido, un anillo, un arete, una cicatriz puede abrir una línea dramática de la historia.
Hacer una entrevista es conectar con la persona, el maestro sugiere:
- Iniciar la conversación con preguntas sencillas
- Mostrar real curiosidad por la persona
- Escuchar antes de hablar
- Aprender a usar el silencio
- Evitar las distracciones
- No le cuentes tu vida al entrevistado (eso depende, a veces sí)
Una pregunta aparentemente banal puede desbordar ríos narrativos inmensos, no son preguntas para obtener un dato, no… Son preguntas para tratar de construir metáforas, realidades que permitan construir un sentido sobre la existencia.
Hacer preguntas que exijan respuestas descriptivas, que reten a las personas a dar respuestas inesperadas. “Nuestro trabajo consiste en convertir al entrevistado en un contador de historias”, aseguró Zárate.
Es muy importante tener una relación de empatía y paciencia con nuestros entrevistados. A veces se hace necesario entrevistar al mismo personaje varias veces. Al respecto, Zárate citó a la escritora Svetlana Alexiévich, quien asegura que ella reflexiona junto a la personas sobre aquello que le ocurrió y cómo aquello ha cambiado su manera de ver el mundo. Eso es la entrevista. Luego, nuestro propósito es escribir esas historias de la manera más justa y precisa.
Tercer momento: la escritura
La escritura no tiene que ver con sentarse frente a una computadora, es cómo se ha procesado la historia dentro de ti, para luego transformarla en palabras. Ese proceso de interiorizar las historias arranca con la comprensión de las notas, grabaciones, registros, todo aquello que hemos encontrado en la reportería.
Son muchos elementos al tiempo. El momento de la escritura es exigente. En realidad muchas acciones que realizamos nos permiten dar con las claves de cómo vamos a escribir: los versos de un poema, el ritmo de una canción, las formas del diálogo, todo eso tiene que ver con la escritura. Es importante para darle originalidad a lo que se escribirá.
La crónica trabaja con recursos de la literatura, pero hay que respetar el pacto que tenemos con nuestros lectores. No podemos inventar hechos, datos, para que la historia alcance un mayor dramatismo. Esa es la diferencia con la literatura de ficción. Los cronistas no inventamos nada. Nuestro texto refleja la forma como hemos ordenado el caos con nuestras propias dudas o interpretaciones.
Hay que tener conciencia de la naturaleza del género. Es periodismo literario. Luego hay periodismo y hay literatura. La crónica tiene la posibilidad de interpretar un hecho, eso es pensar la realidad. Su interpretación pesa en el relato; lo hace distinto. El cronista, por supuesto, se hace responsable de esa interpretación.
Cuando se está en el trabajo de campo hay que pensar las escenas que el texto va a reproducir. Luego de tener un buen número de escenas se establece un orden, es la manera en que se administra la experiencia de lectura.
La escena es la unidad básica de la narración. Contiene: personaje, tiempo, lugar, acción, punto de vista. Una escena es como una fotografía en movimiento, ocurren acciones, pero también está la mirada, el punto de vista de quien reconstruye ese momento.
Zárate dijo que para adentrarse en los elementos de la escena utiliza las preguntas básicas del periodismo de forma profunda.
- ¿Quién? Que en una noticia es un nombre, en la crónica se convierte en un personaje. Se presentan sus manías, sus características físicas. En la crónica, ese quién tiene rostro, vestimenta, tono de voz, maneras de hacer las cosas.
- ¿Qué? Se convierte en acción. Es una secuencia de actos, la reconstrucción de hechos concretos.
- ¿Dónde? Se convierte en el escenario. Las características del espacio, sus contextos históricos, se interpreta el lugar, se agregan las sensaciones del cronista al recorrerlo.
- ¿Cuándo? Se convierte en una cronología, en detalles y matices que da el tiempo.
- ¿Cómo? Se convierte en un proceso, descifrar la pregunta ¿cómo pasó? tiene que ver con lo que pasa en el interior de las personas, las razones internas de sus actos.
- ¿Por qué? Se convierte en causa, motivo. Se trata de establecer la historia de una decisión humana, como afirmó el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro.
Zárate dijo que él es como un fotógrafo, un retratista que captura fisonomías, gestos, hábitos, vestimentas, gustos, defectos, atributos físicos y de la personalidad. Hay que convertir el nombre de una persona en una entidad con nervio y sustancia.
Una cicatriz en las manos puede revelarnos contextos. Cómo vive la persona, de qué vive, las labores que realiza, las vivencias de esa comunidad, cuentan historias que cargan significados, contextos, conocimientos.
Hay niveles de comunicación en la escritura que guardan relación con las palabras y las intenciones. Escribir, por ejemplo: José Gómez es divertido, eso no comunica mayor cosa. Si decimos todas las mañanas José Gómez se levanta y baila lambada en la cocina, hay otras sensaciones, aspectos particulares de la vida de las personas que el escritor cuenta en su texto.
La descripción
A veces se cree que si se describe un lugar estamos ante una escena, no es así. Una descripción carga una intención. Muestra detalles, construye una atmósfera, revela el estado de ánimo que el mismo cronista tuvo ante esa experiencia. Para llevarlo al texto es importante marcar la longitud de la frase, la puntuación, los incisos; también es importante mostrar cómo se va de un lugar a otro para entregar al lector la mirada del cronista. Hay que cuidarse de las descripciones que no tienen ningún propósito. Los detalles se quedan en la mente del lector porque le sugieren algo, es la manera en que el lector se siente atraído para conocer las personas que protagonizan la historia.
No es solo describir para construir párrafos y párrafos porque quizá se tiene la idea errada de que la crónica es descripción, no. Cada detalle que llevo a mi texto ha de mostrar unidad, carácter, cohesión con la historia.
El arco narrativo
Para explicar el arco narrativo de una crónica, Zárate habló de su crónica del niño Osman Cuñachí, miembro de la comunidad awajún, que fue afectada por un derrame de petróleo. Es el hecho que saca a las personas de su cotidianidad. Eso genera una serie de problemas, riesgos, conflictos, peligros que van escalando hasta llegar a la crisis, al clímax del relato, luego viene la resolución de ese conflicto. “Esa es una estructura clásica, sencilla y es lo que entrego en ese relato. A veces cuando comenzamos en el género intentamos estructuras complejas y a veces puede resultar confuso, preferí narrar estos hechos con una estructura sencilla”, explicó el maestro.
La clave es ir más allá de los hechos y la información que se tiene sobre el conflicto o la tragedia que se ha reporteado. Se trata de acceder a la parte emocional de la historia.
Para cerrar el taller, Zárate presentó una cita de la poeta Chantal Maillard que refleja el proceso de la escritura y sus dificultades: “Escribo para que el agua envenenada, pueda beberse”. El cronista también debe hacerlo.
Sobre el maestro
Recibió el Premio Gabo 2018 en la categoría Texto, el Premio Ortega y Gasset 2016 a Mejor Historia o Investigación Periodística y el Premio Nacional PAGE 2015 de Periodismo Ambiental creado por la ONU. Fue subeditor de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde. Ha colaborado con diversos medios como The New York Times (Estados Unidos), Courrier International (Francia), Internazionale (Italia), Revista 5W (España), Agencia Pública (Brasil), GK (Ecuador) y Ojo Público (Perú). Su trabajo ha sido incluido en los libros Un mundo lleno de futuro (2017), Eduardo Galeano, un ilegal en el paraíso (2016), Ciudades visibles (2016), Latinoamérica se mueve (2016) y ¡Atención! (2015), antología que reúne diez reportajes de autores latinoamericanos publicados en Alemania.
Tiene un máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y recibió la beca Ochberg 2018 del Dart Center for Journalism & Trauma de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue editor en IDL-Reporteros y editor en residencia en Radio Ambulante. Actualmente es profesor de Periodismo Literario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es autor de Guerras del interior (Debate, 2018), libro de crónicas sobre conflictos socio-ambientales causados por la explotación de oro, madera y petróleo en los Andes y la Amazonía, y que ha sido traducido al inglés, italiano y polaco.
Por sus crónicas sobre el trabajo funerario durante la pandemia de Covid-19 en Perú ganó el Premio Nacional de Periodismo 2020 y fue nominado al True Story Award 2020/21, que reconoce al mejor periodismo narrativo publicado alrededor del mundo.
Sobre el Festival Gabo y el Premio Gabo
Son convocados por la Fundación Gabo, que inspirada en los ideales y la obra de Gabriel García Márquez, busca promover espacios de reflexión y debate y exaltar el periodismo ético, riguroso, innovador y de servicio público.
El Festival Gabo y el Premio Gabo son posibles gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos SURA y Bancolombia, con sus filiales en América Latina.
Para mantenerte al tanto de las novedades de estas iniciativas, puedes suscribirte a nuestro boletín y seguir nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.